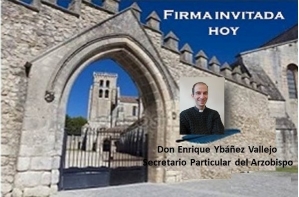COMO UN BANCO

NAVIDAD. DIOS INVISIBLE ENTRA EN LA HISTORIA
18/12/2017
La vida consagrada en nuestra diócesis
12/02/2018A menudo se oye a los jóvenes de familias comprometidas en sus parroquias, e incluso educados en colegios religiosos, comentarios como éste: “Yo no voy a la iglesia, porque para estar como un banco”…Y yo me pregunto: ¿Sabrán ellos lo que es un banco?
Indudablemente conocen perfectamente el tema de las cuentas corrientes, los cajeros automáticos, los préstamos bancarios y las becas; pero no se refieren a esos bancos. Creo que más bien es en mí en quien están pensando.
El caso es que yo era un árbol muy bien plantado: joven, alto, derecho, enraizado en un bello bosque pirenaico, con unas frondosas ramas que en invierno resistían con fuerza el el peso de la nieve y en primavera servían de refugio a las aves que por allí vivían. Era muy feliz con mis compañeros y no me hubiera cambiado por nada ni por nadie.
Hasta que un día, al principio del verano, aparecieron unos hombres armados con hachas y sierras mecánicas y comenzaron a abatirnos sin ninguna consideración. Las ramas de los compañeros se agitaban violentamente y todo el bosque era un triste y asustado lamento. A los “elegidos” nos cargaron amontonados en un destartalado camión y partimos de allí dejando tras nosotros un panorama desolador de muerte y dolor que el bosque tardaría muchos años en poder curar.
Llegamos a una serrería – qué connotaciones tan hitlerianas tiene esta palabra – y comprobé que se puede sufrir mucho sin llegar a morir. Me sentía muy mal, desraizado, iban arrancando mis ramas a hachazos, dejando en cada una de ellas una herida por la que se me iba la vida. “Mi savia se me había vuelto un fruto seco” (Sal 31). Me descortezaron; me sentí desnudo a la vista de todo el que pasaba por allí (Sal 21). Aun así pagaron un alto precio por mí y con otros compañeros, tratados igualmente, nos trasladaron en otro enorme camión, esta vez en mejores condiciones, hasta lo que dieron en llamar un taller de ebanistería.
Todo pasó en un periodo de tiempo tan corto que casi no me dio tiempo de pensar; pero yo intuía que todo aquello no podía ser por nada.
Aquí me trataban muy bien, incluso alguien me acariciaba pasando una mano rugosa y grande por mi tronco, ahora pulido y casi hasta brillante. Es verdad que me cuidaban, pero también me trabajaban, me cepillaban, me serraban. A veces me hacían daño, pero era otra cosa. Quizá es que en mí se estaba produciendo un cambio que hacía el dolor más soportable. Le veía un sentido a todo lo que me estaba pasando y yo mismo notaba mi transformación. Ya no parecía el de antes…
¡Es que ahora era un banco!…
Un banco en una iglesia. Sí. Sí. Por increíble que parezca, yo soy ahora un banco en una iglesia. Y estoy noche y día con el Señor. Siempre con Él. No hago otra cosa más que “estar”. Estar donde Jesús ha querido ponerme. Ese es mi sitio. Con Él. A mí vienen los que se sienten cansados y agobiados, y en mí descansan antes de descansar en Él. En mí encuentran el alivio que necesitan las piernas doloridas de las ancianitas que, casi sin poder caminar, vienen todas las tardes al rosario. En mí se arrodillan los niños, e incluso se ponen de pie los más pequeños, en la eucaristía de los domingos.
Todavía no he aprendido a rezar. Supongo que los bancos más viejos ya lo habrán conseguido de tanto oírlo. En el bosque no rezábamos, aunque todo nuestro día era una continua alabanza a Dios. (Sal 95)
Allí fui muy feliz; pero esto es otra cosa. Ahora estoy todo el tiempo con Jesús. ¿Os dais cuenta? Todo el tiempo. Más que los curas. Día y noche. Porque “no duerme ni descansa el Pastor de Israel”… (Sal 120) Y yo tampoco. Estoy siempre con Él… ¿Queréis venir ahora a la iglesia para estar como un banco? Os aseguro que vale la pena; pero hay que ser valiente. ¡Ánimo!
Esto lo escribí pensando en el próximo Sínodo de los jóvenes. Pero al releerlo me he dado cuenta de que a lo mejor también le viene bien a alguno no tan joven…
Gracias.
Mary Carmen Sanjuan Arantegui